Crítica a la práctica del MUN
Por Juan Pablo Torres Muñiz
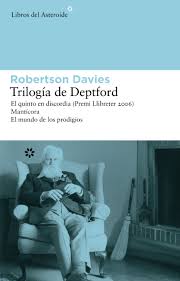
La tradición novelística que desarrolla narrativas rebosantes de eventos, aventuras; digamos, la más entretenida, cuando logra el equilibrio con una densidad de ideas capaz de sostener un cuestionamiento profundo, se inscribe en la estirpe de la comúnmente conocida novela de civilización. Este modo de concebir la ficción, que a menudo se asocia con una cualidad del siglo XIX, demuestra que la fidelidad a los modos narrativos tradicionales puede resultar, cuanto menos, sorprendente todavía. El arte, como institución que es, se presta a cuestionar el orden institucional de la sociedad a través de una visión particular de la realidad. Para lograrlo, la novela, por ejemplo, debe operar como una ficción elocuente que compromete el ejercicio de la inteligencia del lector, empleando el entretenimiento como medio de seducción para la indagación profunda. Cervantes, con El Quijote, ya había sentado las bases de esta modernidad al exponer el idealismo en su absurdo y la patología de la razón a través de una compleja estructura narrativa. Robertson Davies, con su maestría y su imaginación teatral, se sitúa en esta tradición como un «escritor civilizado», irónico y moralista, que utiliza la erudición y el humor para disimular la honda densidad moral y filosófica de su obra. La famosa Trilogía de Deptford se erige como un antídoto estimulante contra un mundo que ha perdido… esplendor.
Tres partes:
El quinto en discordia es la historia de Dunstan Ramsay, un hombre racional, académico y héroe de guerra, cuya vida se ve determinada por una bola de nieve lanzada en su infancia que provoca el nacimiento prematuro de Paul Dempster. La novela explora la penumbra entre destino y accidente, mientras Ramsay asume el vital, aunque nunca glorioso papel de quinto en discordia, el personaje esencial para el desenlace de la trama. A través de su pasión por la hagiografía y el mito, Ramsay descubre lo mágico como un aspecto más de la realidad, lidiando con la culpa presbiteriana.
Mantícora narra la búsqueda de la verdad de David Staunton, hijo del magnate Boy Staunton, tras la misteriosa muerte de su padre, hallado ahogado en su coche. David viaja a Zúrich para someterse a psicoanálisis jungiano, donde es forzado a indagar en su memoria y confrontar sus demonios internos. El proceso revela una galería de personajes arquetípicos y le permite enfrentar la memoria de su padre. Esta introspección, facilitada por la Dra. Von Haller, lleva a David a reconocer su propia Sombra y la Persona social que proyecta al mundo.
El mundo de los prodigios funge como el cierre y colofón, resolviendo el misterio de Boy Staunton. El relato es ofrecido por Magnus Eisengrim (Paul Dempster), el ilusionista mundialmente famoso, quien detalla su vida, sus orígenes humildes y su ascenso en el teatro, la magia y el cine. Eisengrim revela que la muerte de Boy fue un asesinato cometido por «la conspiración de siempre»: él mismo, la mujer que conocía, la que no, el hombre que le concedió su deseo, y el inevitable quinto personaje.
La estructura de la trilogía es notablemente compleja y dialéctica, similar al relato poliédrico de Rashomon. Emplea una técnica de superposición de perspectivas, donde los mismos eventos (la bola de nieve, la muerte de Boy) se reexaminan a través de los ojos de los tres protagonistas. Esta disposición narrativa desafía la noción de una verdad única y objetiva, enfatizando la «ductilidad de la verdad» tal como la entienden las personas racionales. El desarrollo de los hilos narrativos se articula sobre el paso de una existencia provinciana (Deptford) a una vida global de aventuras y reflexión (Europa, el circo, el teatro, la academia). El ritmo narrativo se modula: El quinto en discordia es más lineal y reflexivo, cimentando el mito de origen; Mantícora es psicológicamente denso y laberíntico, con el ritmo impuesto por las sesiones de análisis y la exploración de sueños; y El mundo de los prodigios es una cascada de anécdotas y aventuras, con un tono teatral y cinematográfico (influido por el meticuloso director Jurgen Lind, que se toma su tiempo y busca el subtexto), culminando en la revelación compleja de la conspiración.
Los personajes de Davies están profundamente imbuidos de una concepción jungiana, actuando como arquetipos dentro del drama psíquico de cada protagonista. La presentación se centra en la dialéctica entre la Persona (la máscara social, la imagen que uno proyecta) y el yo interior, la Sombra. Dunstan Ramsay, el narrador inicial, es el quinto en discordia, el personaje esencial que, aunque secundario en la vida social, resulta crucial para el destino de los demás. Su desarrollo lo lleva de un academicismo puritano a un supuesto sabio que acepta parte de lo inexplicable. Boy Staunton, el magnate, es el epítome de Alguien, cuya vida pública (su Persona) es exitosa, pero cuya vida interior se pudre por los secretos de la adolescencia, y cuya muerte es un acto de autodestrucción (asesinado por sí mismo). David Staunton encarna el sujeto que busca la integridad psicológica, confrontando su Anima (lo femenino en su naturaleza) y su Sombra (el niño orgulloso e hiriente). La doctora Von Haller cataloga a los personajes de David como una «Compañía de Cómicos de la Psique», que representan patrones inagotables de la naturaleza humana. Paul Dempster, o Magnus Eisengrim, pasa de ser Nadie (el niño maltratado de Deptford) a El Mago, una figura que logra una forma terrenal de inmortalidad a través de la ilusión y el arte. Liesl Vitzlipützli, como La Guía o el «cerebro en la sombra», es una mujer de intelecto cautivador que encarna la poderosa influencia formativa del Mago o Gurú, utilizando su conocimiento mítico para desafiar la racionalidad de Ramsay.
La Trilogía de Deptford es un profundo cuestionamiento de las instituciones fundamentales que definen la civilización occidental. En primer lugar, Davies arremete contra la institución de la Persona y el individualismo moderno. David Staunton es el ejemplo de un hombre que ha vivido casi exclusivamente a través de su máscara social, un yo proyectado. La novela cuestiona la Persona creada por el idealismo democrático, que conduce a una «apoteosis de la mediocridad» y a la celebración del antihéroe y el alma enana, en lugar de fomentar al héroe moderno que vence en su pugna interior. El hijo de Boy, David, está enganchado a la idea de la felicidad como una condición constante, un engaño popular en el Nuevo Mundo. La superación de esta adolescentización (la carencia de personalidad) exige reconocer, en términos jungianos, la Sombra y trabajar con ella.
La trilogía se mete de lleno con las instituciones religiosas y morales, especialmente el puritanismo presbiteriano de Deptford. Ramsay describe este puritanismo indígena como una fuerza cultural que forja la vida bajo la «condenación sombría y predestinada». Esta moralidad estricta y sin humor, que Ramsay critica en Deptford, es confrontada con la exploración de la hagiografía. Ramsay, como hagiógrafo, revela que la creación de un santo es un proceso político y social, que satisface una necesidad popular de mitología histórica. Al equiparar a los santos con héroes, Davies despoja a la virtud de su trivialidad, mostrando que puede ser «asombrosa, cuán inhumana y desagradable llega a ser no pocas veces en realidad». El sacerdote Padre Knopwood confronta a David con la idea de que la virtud y el honor no desaparecerán, y el amor, como «exigente condición del honor», sigue siendo un patrón del espíritu.
La institución del arte mismo, como situación comunicativa cuestionadora, es un tema central. La trilogía plantea dialécticamente la naturaleza de la verdad: ¿es el documento histórico (lo que Ramsay ansía registrar) o la ficción poética (la autobiografía de Eisengrim, Phantasmata)? Eisengrim defiende que la ilusión y la visión son más fieles al hombre que se ha llegado a ser que el «relato de los hechos acumulados». Esto se alinea con la idea de que la ficción, como construcción racional, ofrece una visión particular y elocuente de la realidad que confronta al lector. El arte teatral, en manos de Sir John Tresize, exige un «egoísmo sin escrúpulos», lo cual es vital para el arte, mostrando que la creación de la ilusión requiere una profunda dedicación y, a veces, una amoralidad institucionalizada para preservar el ideal artístico.
Finalmente, la novela se nutre y cuestiona la relación entre mito e historia a través del marco jungiano. La doctora Von Haller explica que los grandes mitos son la objetivación de imágenes que subyacen en lo más profundo del espíritu humano, repitiendo patrones inagotables. Boy Staunton, al buscar un vínculo genealógico con un abolengo rancio, busca una «garantía encubierta de la inmortalidad», revelando la necesidad humana de verse como un eslabón en una cadena mítica, en lugar de un mero individuo (un hombre que desea trascender la fragilidad individual).
El estilo y el lenguaje de Robertson Davies son de una potencia expresiva y un control de recursos sobresalientes, por decir lo menos. El autor, que fue actor y dramaturgo, posee una imaginación teatral cautivadora. El lenguaje es erudito, pero no árido. La prosa de Ramsay (en el primer libro) es concisa, sencilla y objetiva, como la de un historiador bolandista, aunque con una sutil ironía. Los otros narradores amplían el espectro lingüístico: David Staunton emplea una jerga psicológica y legal, mientras que Magnus Eisengrim deslumbra con un tono teatral, gótico y romántico. El diálogo es agudo y cerebral, especialmente durante las discusiones metanarrativas sobre el arte, el subtexto, y la metafísica, como las conversaciones entre Ramsay y Liesl en Sorgenfrei. Davies utiliza el humor y el sarcasmo para aligerar la densidad moral, y su capacidad para integrar referencias literarias, desde Ibsen y Stevenson hasta Aldous Huxley, con un ritmo alegro ma non troppo, demuestra un control excepcional, permitiendo que la novela, rica en eventos (la aventura, el circo, la guerra, el psicoanálisis), nunca pierda su fondo conceptual, logrando así una muy disfrutable prosa.
Pero esto, sí, es decir todavía poco…
