Espejos rotos: Sobre «A merced de una corriente salvaje», tetralogía novelística de Henry Roth
Por Juan Pablo Torres Muñiz
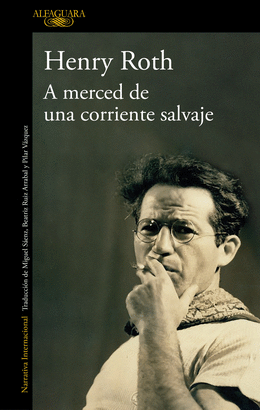
Hay quienes se aproximan a cimas de la tradición literaria, temerariamente. Como alimento. Incluso, algo que subvertir. Es el caso de Henry Roth, que en A merced de una corriente salvaje, construye un discurso narrativo que bebe de la herencia joyceana —especialmente en su exploración del flujo de conciencia y en la minuciosa reconstrucción de un mundo a través de la memoria—, pero lo enriquece con la tradición judía de introspección moral y el fatalismo característico de la literatura rusa. El resultado, acaso de los mejores ejemplos de la verdad artística.
La novela se erige sobre los pilares de la culpa y una observación implacable de la vida, transformando la experiencia personal —con todas sus vergüenzas y contradicciones— en materia literaria. Roth no evade lo sórdido ni lo conflictivo; al contrario, lo examina con una crudeza que recuerda claramente a Dostoievski, mientras que su prosa, fragmentaria y evocadora, homenajea a Joyce y a Proust en su intento de capturar la totalidad de una conciencia. El resultado de semejante ambición: Roth consiguió convertir una vida entera, con sus traumas y sus epifanías, en una obra de arte veraz y desgarradora.
La tetralogía narra la vida de Ira Stigman, alter ego del autor, desde su infancia en el Harlem judío de principios del siglo XX hasta su vejez. A través de un constante vaivén temporal, se sigue la odisea de un joven inmigrante judío que lucha por encontrar su lugar en América, alejándose de su familia y su comunidad para abrazar la vocación literaria. El relato está marcado por traumas profundos —el incesto con su hermana, el acoso sexual sufrido en la infancia, la pobreza y el antisemitismo— que configuran una existencia dominada por la culpa y la búsqueda de redención. La narración entrelaza la voz del Ira niño y adolescente con la del Ira anciano que, desde la distancia temporal, reflexiona y escribe sobre su pasado, intentando dar sentido a una vida fracturada.
La estructura de la obra es compleja y deliberadamente fragmentaria. Los cuatro volúmenes —Una estrella brilla sobre Mount Morris Park, Un trampolín de piedra sobre el Hudson, Redención y Réquiem por Harlem— no siguen una linealidad estricta. Roth emplea una dialéctica temporal constante, intercalando la infancia y juventud de Ira con reflexiones del anciano escritor en los años 80 y 90, quien dialoga con su ordenador, Ecclesias. El contrapunto refleja el proceso mismo de la memoria y la escritura: el intento de comprender el pasado desde la perspectiva del presente. Cada volumen se centra en una etapa formativa: el desarraigo inicial y la llegada a Harlem; la educación y primeras amistades; la conflictiva emancipación a través de la relación con su mecenas y amante, Edith Welles; y, finalmente, la confrontación definitiva con los pecados del pasado. Esta arquitectura narrativa subraya la imposibilidad de una redención simple, presentando la vida como un proceso de acumulación de experiencias y culpas.
La presentación y desarrollo de los personajes es minuciosa y psicológicamente profunda. Ira Stigman es un antihéroe por excelencia: inteligente y sensible, pero también cobarde, acomplejado y moralmente ambiguo. Su carácter está determinado por una dualidad insoslayable: el deseo de asimilación en la América goyish y la imposibilidad de escapar de su identidad judía. Su evolución —o su involución— está marcada por la culpa del incesto, un acto que Roth presenta no como una aberración aislada, sino como la consecuencia lógica de un entorno familiar disfuncional y de una sexualidad precozmente corrompida por el abuso. Los padres de Ira son retratos complejos: el padre, Chaim, es un hombre austero y derrotado por la vida, cuya frustración se manifiesta en arranques de violencia; la madre, Leah, es una figura melancólica y deprimida, atrapada entre la lealtad a su marido y el amor a su familia. Los personajes secundarios —como la hermana Minnie, víctima y cómplice silenciosa; el tío Moe, representación de una inocencia rústica; o Edith Welles, la amante que ofrece una vía de escape— encarnan las fuerzas sociales y psicológicas que moldean y conflictúan al protagonista. Cada interacción está cargada de significado, revelando las dinámicas de poder, deseo y alienación que rigen el microcosmos de Ira.
A lo largo de la tetralogía, la conciencia del narrador se fragua a través de un proceso de desgarro y autopsia moral. El Ira anciano hace las veces de un arqueólogo de su culpa. La doble perspectiva —la del niño que vive y la del anciano que juzga— crea una tensión constante donde la compasión y la frialdad no se alternan, sino que revelan una a una cada escena. No hay pudor en la exposición de la cobardía o la traición, porque el pudor sería otra forma de autoengaño.
La lógica de la narración, de la presentación misma de los personajes jamás cae en la caricatura. Los integrantes del universo judío familiar del protagonista representan su culpa, sobre todo Minnie, una presencia ora arrolladora, ora fantasmal, una pequeña Lilith a través del velo del muchacho torturado, una criatura en la que confluye la bestialidad de la que brota también, sangrante, el futuro artista. Entretanto, el mundo americano y goyish de Ira, representa la ansiada asimilación y su inherente imposibilidad. Farley Hewins y Billy Green son reflejados crudamente como idealizaciones del muchacho americano: saludables, seguros, libres de la neurosis judía. Son objetos de envidia y admiración, pero también de una distancia insalvable. El profesor señor Lennard y el señor Joe son lo opuesto: la cara siniestra y depredadora de ese mundo exterior, que corrompe y victimiza. En ellos, la América idealizada muestra su reverso de abuso y poder. Por otro lado, tenemos a los personajes del universo artístico e intelectual, que son los facilitadores de su huida. Larry Gordon, el amigo judío ya asimilado y rico, le revela la existencia de un mundo cultural más amplio, pero también le hace consciente de su propia condición de «palurdo». Edith Welles es la figura pivotal: mecenas, amante y madre simbólica. Ella ofrece la salvación a través del arte y la aceptación, pero incluso esta relación está teñida por la imposibilidad de Ira de escapar de su culpa. Edith es la compasión externa que él no puede aplicarse a sí mismo.
La temática de la novela es vasta y está tratada con una crudeza que pone en entredicho toda certeza. La familia es representada no como un refugio, sino como un espacio de opresión y perversión, donde el incesto se convierte en la expresión máxima de una intimidad enfermiza. La identidad es el gran tema de la obra: la judía, que se vive como una carga ontológica; la americana, siempre esquiva y condicionada a la asimilación; y la artística, que surge del conflicto entre ambas. La sexualidad no es un impulso liberador, sino una fuerza vinculada a la culpa, la violencia y la transgresión, desde el abuso del señor Joe hasta la relación incestuosa. La culpa, a su vez, es el motor de la narrativa y de la psique del protagonista, una losa que obstaculiza toda posibilidad de felicidad o integración. La migración se presenta como una experiencia traumática de desarraigo, donde el «sueño americano» es una promesa incumplida para quienes cargan con el estigma de la diferencia. La pobreza no es solo una condición material, sino una trampa que limita las oportunidades y degrada el espíritu. La comunidad judía es retratada con sus contradicciones: como un refugio necesario, pero también como un gueto del que hay que escapar. Finalmente, el arte —la escritura— se erige como la única posibilidad de redención, no a través del perdón, sino de la confrontación honesta con la verdad más dolorosa.
El tratamiento de la vocación literaria en A merced de una corriente salvaje constituye el núcleo mismo de su proyecto ético y estético. Para Roth, la escritura no surge como un don o una inspiración, sino como una imperiosa necesidad de exorcismo. La vocación se le revela a Ira no a través de la belleza, sino a través de la fealdad y la culpa de su propio pasado. El arte, por tanto, configura para él un campo de batalla donde la memoria debe ser confrontada con una honestidad brutal. Un acto de salvación secular.
La relación explícita con James Joyce dentro de la novela es fundamental y va mucho más allá de la mera influencia estilística. Joyce es presentado como un espejo ambivalente y un desafío insoslayable. Cuando Edith Welles le regala a Ira un ejemplar de Ulises, el libro actúa como una revelación catastrófica. Ira no lo lee con la admiración del discípulo, sino con la conmoción de quien descubre que su vergüenza —la baja ralea inmigrante, las privaciones y depravaciones de Harlem— puede ser, para el artista, una riqueza abusiva. Joyce le enseña el método: para escapar de los lazos de la vida judía inmigrante, hay que volver a ella, ahondar en ella profundamente y transformarla en arte. La huida requiere el abrazo.
Sin embargo, Roth establece una tensión crítica con su predecesor. Mientras que Joyce transfigura lo cotidiano a través de un andamiaje mítico y una exuberancia lingüística que celebra la totalidad de la experiencia humana, la aproximación de Roth es más austera, más desgarrada. Su realismo no aspira al mito, sino a la autopsia. Si el Ulises de Joyce es una epopeya cómica de la conciencia, la tetralogía de Roth es su contraparte trágica. El proyecto de Ira es un Ulises sin el humor, sin la alegría técnica, sin la seguridad de que el lenguaje pueda, en última instancia, redimir el caos. Para Roth, el lenguaje no es un instrumento de celebración, sino de escrutinio y confesión.
La diferencia crucial reside en la relación con la culpa. El Leopold Bloom de Joyce es un outsider cuya humanidad triunfa sobre los prejuicios que lo rodean. Ira Stigman, en cambio, es uno cuya humanidad está irremediablemente corroída por una culpa activa y propia —el incesto— que lo separa no solo de la sociedad, sino de sí mismo. Mientras Joyce expande la conciencia para abarcar un universo, Roth la contrae para examinar una herida. El arte, para Ira/Roth, no es un fin en sí mismo —un monumento estético como en Joyce—, sino un medio para alcanzar una verdad personal insoportable, pero necesaria. Es la diferencia entre un artista que domina su material con la soberanía de un dios y un penitente que hurga en sus heridas con la esperanza de entender su propio fracaso.
El estilo y el uso del lenguaje están al servicio de esta exploración temática. Roth abandona el alto modernismo de Llámalo sueño por una prosa más directa, pero igualmente elaborada. El yidis como la lengua de la intimidad familiar y la alienación; el inglés, por su parte, como la lengua de la asimilación y la literatura. La alternancia de registros —desde el lenguaje crudo de la calle hasta la reflexión filosófica del Ira anciano— refleja la fractura interna del protagonista. La sintaxis, a veces abrupta y entrecortada, evoca el flujo de la memoria y la dificultad de articular experiencias traumáticas. El recurso del presente narrativo del Ira anciano dialogando con Ecclesias introduce un distanciamiento crítico, cuestionando la fiabilidad de la memoria y la propia posibilidad de representar la verdad.
A merced de una corriente salvaje es una novela incómoda, a menudo dolorosa, uno de los grandes monumentos literarios del siglo XX. Su exigencia formal y temática la convierten en una lectura ardua, pero necesaria, más allá de su época, de cualquier época.
