Abrazar la fragmentación: Sobre «El Rey de las Dos Sicilias», novela de Andrzej Kusniewicz
Por Juan Pablo Torres Muñiz
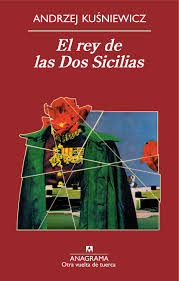
Exponer coherentemente el tiempo como un todo simultáneo, requiere de una inteligencia capaz de reconstruir la vivencia, convirtiendo el torrente de estímulos en material manipulable a nivel abstracto. Eso, para empezar. Hacer literatura va mucho más allá. La capacidad de articular el pasado y el presente, no como una secuencia lineal sino como un tejido de conexiones y relaciones indivisibles, permite al sujeto trascender la inmediatez y operar racionalmente sobre su propia existencia. Si se cuestiona a través de un texto consistente, elocuente por sí mismo, que dialoga con la Historia, y cuestiona al lector más allá de su época, nos vemos ante un trabajo artístico. Es precisamente este dominio sobre la materialidad temporal, esta reconstrucción del ser a través de la memoria como institución, lo que eleva a una obra como El rey de las dos Sicilias a la categoría de obra maestra.
La novela se sitúa en el umbral de la Primera Guerra Mundial, articulando una multitud de eventos aparentemente inconexos que ocurren simultáneamente al asesinato del archiduque Francisco Fernando. Mediante una narrativa caleidoscópica, se entrelazan la descripción de la agonizante civilización austrohúngara, un misterioso asesinato, y la vida del joven oficial Emil R. Su destino está trágicamente predestinado por su concepción en circunstancias singulares y, sobre todo, por su amor incestuoso hacia su hermana Lieschen, una relación que se explora desde sus juegos infantiles hasta sus consecuencias en la adultez. La novela traza, además, el ocaso del Imperio Austrohúngaro no mediante una crónica lineal, sino mediante la superposición de destinos individuales y colectivos, mostrando cómo lo íntimo y lo histórico se funden en un mismo flujo hacia la destrucción.
La estructura de la novela es la materialización de su tesis central. Kuśniewicz rechaza la narración convencional, optando por un montaje de fragmentos, flashbacks y saltos temporales que imitan el funcionamiento de la memoria y la percepción simultánea de la realidad. El relato se construye como una serie de círculos concéntricos y excéntricos que se expanden desde un punto cero —el instante del atentado— para abarcar un universo narrativo completo. Esta arquitectura es orgánica; cada escena, cada digresión, es una pieza indispensable en un mosaico cuyo diseño total solo se revela al final. La crónica del regimiento de ulanos, los juegos infantiles de los hermanos R. y la investigación del asesinato de Marika Huban no son hilos paralelos, sino facetas de una única verdad poliédrica.
La presentación y desarrollo de los personajes se subordina a esta concepción simultaneísta de la realidad. Encabezados por el trío de hermanos —Emil, Lieschen y Bernadetta—, no se desarrollan de manera psicológica tradicional. Son, en cambio, constelaciones de influencias, recuerdos y determinismos. Emil es el arquetipo del homo institucionalis atrapado entre la rígida estructura del ejército y el orden familiar, y el deseo transgresor e incestuoso que lo condena. Su identidad es el resultado de una concepción marcada por la fantasía ajena, un engendro psíquico desde su origen. Lieschen ejerce un poder demiúrgico y perverso, instigadora de los juegos que marcan el destino de sus hermanos, representando la fuerza anárquica del deseo que socava los cimientos de la institución familiar. Los demás personajes, como los oficiales Malaterna o Kottfuss, o el gendarme Vilajcic, aparecen como piezas en un gran tablero, sus acciones y pensamientos contribuyendo al tapiz general de un momento histórico específico sin que necesariamente se profundice en su desarrollo individual más allá de su función en la narrativa global.
Temáticamente, la novela es una profunda puesta en cuestión de las instituciones que ordenan la existencia: la familia, el ejército, la monarquía, la historia misma. Kuśniewicz desmonta la noción de causalidad lineal, mostrando cómo el destino individual y colectivo es el resultado de una maraña de coincidencias, actos fútiles y fuerzas incontrolables. La idea del hombre como sujeto de una sociedad, a su vez compuesta de distintas asociaciones, se ve aquí llevada a su límite: los personajes se mueven dentro de estructuras —el regimiento Rey de las Dos Sicilias, la familia burguesa— que son cáscaras vacías, rituales decadentes a punto de ser barridos por la guerra. La historia no es un proceso racional, sino un flujo caótico donde lo insignificante puede desencadenar lo monumental. La memoria y la observación se convierten en los únicos antídotos contra el olvido y la disolución, en un intento desesperado por fijar lo único e irreversible.
La novela de Kuśniewicz captura la Belle Époque no como una edad dorada, sino como un cuerpo que ignora su propia necrosis. El esplendor de los uniformes, los salones burgueses y las crónicas regimental es la pátina que cubre una sustancia vacía. Los personajes participan de un ritual que ha perdido todo significado, bailando en la cubierta de un barco que ya ha comenzado a hundirse. Contraria a la idea de clímax de una civilización, vemos desplegarse su elaborado funeral, un perpetuo fin de siècle que se prolonga más allá de sus límites naturales, cegado ante el abismo de 1914, consecuencia lógica de su propia inconsistencia.
El amor, lejos de ser redención, se configura como una condena metafísica. La obsesión incestuosa de Emil por Lieschen constituye un afecto que, en lugar de buscar la posesión, persigue ser aniquilado, una forma de martirio secular. Emil abraza su condena con una lucidez enfermiza, encontrando en la imposibilidad y el pecado una identidad última. El deseo aquí erosiona; es un vértice que succiona toda posibilidad de vida convencional, condenando al individuo a una existencia al margen, en los confines de la ley humana y divina.
El destino se revela como una trama cuyas conexiones solo son inteligibles a posteriori, en la retrospectiva. Los personajes son a la vez víctimas y victimarios de una madeja causal que ninguno logra desentrañar en el momento de actuar. Esta visión convierte la existencia en una tragedia de la percepción: actuamos en la ignorancia, y solo al volver la mirada comprendemos el papel que hemos interpretado en un drama cuyo guion nunca veremos completo.
Para los idealistas como Emil, el deseo y la carnalidad se convierten en el último refugio de abstracción frente a una realidad material que se vuelve insoportable. Ante la inminencia de la carnicería mundial y la disolución de su mundo, la obsesión erótica opera como un retorcido sistema filosófico alternativo, un universo simbólico donde refugiarse de la crudeza de lo real. La carne se intelectualiza hasta devenir concepto; el cuerpo amado se transforma en un texto sagrado que descifrar, en una vía de escape metafísica. Pero esta fuga hacia el eros como abstracción resulta ser otra trampa: en vez de salvarlo de la realidad, lo entrega más completamente a ella, atándolo al mismo mundo del que pretende escapar mediante una cadena de deseo y culpa.
El estilo y el uso del lenguaje son funcionales al desarrollo temático de la novela. El autor emplea una prosa densa, de largos períodos sintácticos que imitan la superposición de eventos y percepciones simultáneas. La narración comienza sugiriendo múltiples inicios posibles, reflejando la idea de que cualquier punto es un acceso válido a la red indivisible de la realidad. El lenguaje no se limita a describir, sino que opera, realizando conexiones explícitas entre hechos dispares que ocurren «exactamente a la misma hora y al mismo minuto». Se emplean metáforas como los círculos concéntricos y divergentes en el agua para explicar las diferentes maneras en que los destinos y los hechos se entrelazan y afectan mutuamente. Las descripciones de paisajes, almas y objetos son actos de observación pura que dotan de peso ontológico a lo descrito.
Obra exigente, que requiere un lector activo, insta a aceptar que, como en la vida, la comprensión total solo se alcanza al abrazar la aparente fragmentación del todo.
