A callar: Sobre vigilancia digital y geopolítica en la era de las redes
Por Juan Pablo Torres Muñiz
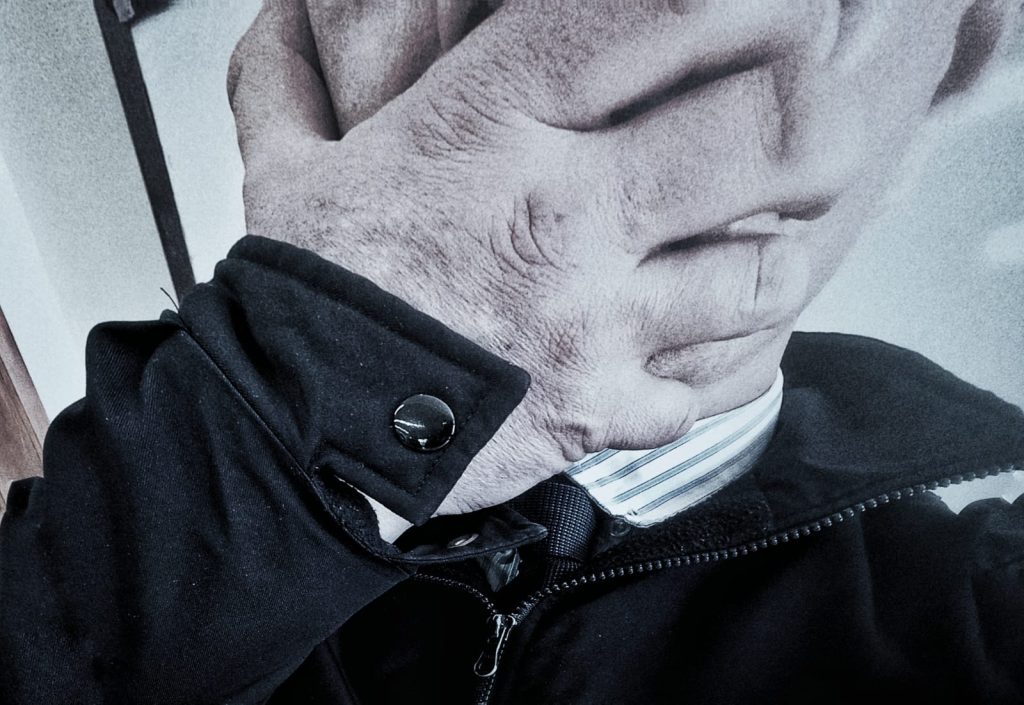
Es bien sabido que no todo son ventajas; además, que todo servicio implica un costo, casi siempre mayor del que en principio se conoce. Cuando se trata de tecnología, el alcance de ambos supuestos excede lo que la mayor parte de la población podría suponer, no obstante, se ponga en posición de supuesta sospecha, acaso nada más que por no pasar de ingenuo. Lo cierto es que la infraestructura digital moderna, por diseño, facilita la recolección de datos. Esto no conlleva necesariamente una conspiración oculta; hablamos de una consecuencia de modelos de negocio y prioridades de seguridad nacional.
Para comprender mejor nuestra situación, tanto como usuarios, en general, de servicios de conexión, internet y redes sociales, debemos partir por saber que existe, en efecto, un enorme negocio que opera con la manipulación de datos. Soshana Zuboff lo llama capitalismo de vigilancia (Shoshana Zuboff). ¿De qué se trata? El modelo económico dominante de las plataformas gratuitas (Google, Meta, X, etc.) se basa en la monetización de datos personales para publicidad hiperdirigida. Esto crea una arquitectura de vigilancia integral donde cada clic, like, tiempo de permanencia y ubicación es registrado.
Pero, por supuesto, no participan de esta actividad sólo empresas privadas. Los gobiernos, en lugar de construir sus propios aparatos masivos de vigilancia, pueden «subcontratarla» accediendo a estos vastos repositorios de datos de las empresas tecnológicas mediante órdenes judiciales, solicitudes administrativas o, en regímenes autoritarios, coerción directa.
Así, de pronto, nos vemos ante el asunto de la censura y sus nuevas formas de aplicación. Los bloqueos evidentes, de hecho, son escasos; en cambio, nos vemos muy a menudo con procesos de: a) supuesta desindexación (remoción de resultados de los motores de búsqueda); b) desoptimización algorítmica (reducción de la visibilidad de ciertos contenidos en feeds y recomendaciones); c) el famoso shadow banning (limitación del alcance de un usuario sin que este sea consciente); y d) ampliación de términos de servicio o ToS (uso ambiguo de políticas contra el «discurso de odio», «desinformación» o «conducta inauténtica coordinada» para eliminar contenido disidente legítimo.
[El Espejismo de la Privacidad: el caso europeo]
Europa se presenta a menudo como el bastión de la privacidad digital con reglamentos como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos). Sin embargo, la realidad es, por decir lo menos, más matizada.
El GDPR (2018) establece que los datos personales solo pueden recogerse bajo estricto consentimiento y para fines específicos. Otorga a los usuarios derechos de acceso, rectificación y olvido. En tal sentido, claro, tiene fortalezas, como que, teóricamente, da empodera al usuario y obliga a la transparencia corporativa; pero las debilidades son obvias: la complejidad de su cumplimiento consolida el poder de los gigantes tecnológicos (que tienen recursos para implementarlo) frente a pequeñas empresas, reduciendo la competencia. Además, el «interés legítimo» es una base legal lo suficientemente ambigua como para ser explotada.
Hay, por otra parte, más legislaciones específicas, en plena implementación, para el asunto. Digital Services Act (DSA) y Digital Markets Act (DMA) buscan directamente regular la moderación de contenido y las prácticas anticompetitivas. Por otro lado, DSA exige a las «plataformas muy grandes» (más de 45 millones de usuarios en la UE) evaluaciones de riesgo anuales sobre cómo sus sistemas algorítmicos pueden amplificar desinformación, contenidos ilegales o afectar derechos fundamentales. Por lo tanto, deben compartir estos datos con reguladores y permitir auditorías externas.
Si bien el objetivo parece loable, en la práctica, estos sistemas normativos institucionalizan la colaboración entre Big Tech y los gobiernos para definir qué constituye «desinformación» o «riesgo sistémico». Que las definiciones amplias se utilicen para silenciar voces políticas disidentes bajo un paraguas de «protección democrática» se hace prácticamente inevitable. La obligación de escanear proactivamente contenido (como se propuso en el «Chatcontrol») choca frontalmente con el cifrado punto a punto y el principio de privacidad.
Al respecto, el caso de Five Eyes es particularmente ilustrativo. Aunque Europa tiene leyes estrictas para sus ciudadanos, sus agencias de inteligencia participan en alianzas de vigilancia masiva. La alianza Five Eyes (EE.UU., UK, Canadá, Australia, Nueva Zelanda) intercambia datos de inteligencia, eludiendo frecuentemente las restricciones legales nacionales que prohíben espiar a sus propios ciudadanos (cada país espía a los de los otros y comparte la información). Programas revelados por Edward Snowden como PRISM demostraron cómo agencias como la NSA accedían directamente a los servidores de Google, Meta, Apple, etc. La UE, a través de miembros como Alemania y Francia, es un socio de intelligence cercano, lo que crea un circuito de vigilancia global fuera del alcance del GDPR.
[BlackRock, Soros y el sesgo algorítmico]
El control de información en medios de toda clase, por supuesto, es controlado por un grupo reducido de entidades. Entre ellas, BlackRock y Open Society destacan no sólo por la magnitud de su dominio, sino también por la eficacia del silenciamiento que imponen respecto de variedad de temas.
La dificultad para encontrar críticas específicas a su gestión y alcance apunta a un fenómeno real, pero su explicación es más compleja que una simple «prohibición». De hecho, opera a través de un conjunto bien establecido de mecanismos:
– Optimización para consenso y autoridad (algoritmo de Google): El algoritmo de Google PageRank está diseñado para priorizar sitios que son considerados «autoritativos», es decir, enlazados por muchos otros sitios de alta autoridad (medios mainstream, instituciones académicas, gobiernos). Las críticas radicales a entidades enormemente poderosas e integradas en el establishment como BlackRock (mayor gestor de activos del mundo) o George Soros (financista y filántropo) suelen originarse en sitios de nicho, alternativos o abiertamente conspirativos. Estos sitios tienen baja «autoridad» en el sentido algorítmico, por lo que queda relegados a las páginas 5+ de los resultados, un lugar que prácticamente no existe para el usuario promedio. No es una censura activa, sino una consecuencia estructural del diseño del sistema que refuerza el status quo.
– Gestión de riesgo reputacional y legal (Acción Corporativa): BlackRock y Open Society Foundations cuentan con equipos legales y de relaciones públicas enormes. Un artículo de un medio pequeño que contenga acusaciones falsas o difamatorias puede ser objeto de una orden de retirada (takedown) por violación de derechos de autor o difamación. Google recibe millones de estas solicitudes y, para evitar pleitos, a menudo prefiere retirar el contenido, un proceso a veces automatizado que puede llevar a eliminar material legítimo (el llamado «Efecto Frío» o Chilling Effect).
– Políticas de IA y contenido «peligroso»: Los modelos de lenguaje grande (LLM) como GPT-4 están entrenados con conjuntos de datos masivos y refinados mediante Aprendizaje por Refuerzo con Retroalimentación Humana (RLHF). Los «asistentes» basados en ellos están programados para evitar generar contenido que pueda ser percibido como: difamatorio, teoría conspirativa o peligroso.
De modo que no es precisamente que la IA «proteja» a Soros o BlackRock per se; sino que sigue un protocolo estricto para no repetir afirmaciones que no puede verificar y que podrían acarrear responsabilidad legal a sus desarrolladores…, en fin. El resultado práctico es una asimetría: es mucho más fácil que la IA genere contenido que elogie el papel de las ONG de Soros en la democracia o la estrategia de inversión ESG de BlackRock, porque ese es el discurso dominante y «seguro» en sus fuentes de entrenamiento principales (medios convencionales, informes corporativos).
En efecto, confluyen intereses económicos, geopolíticos, arquitectura técnica y marcos legales en la generación de un marco dentro del cual, el ciudadano usuario se encuentra, y resulta que su data es el commodity y su atención, el campo de batalla.
Pero, ¿qué hacen Open Society y BlackRock, que requiera tamaña intervención de medios? Admiten:
– Filantropía Dirigida (Open Society Foundations): Donaciones y grants a organizaciones de la sociedad civil, medios sin fines de lucro y proyectos periodísticos específicos con el objetivo declarado de promover valores de «sociedad abierta» (democracia liberal, derechos humanos y multiculturalidad).
– Inversión de Capital (BlackRock): Como el mayor gestor de activos del mundo (con más de $10 billones de dólares en AUM), su influencia es estructural y sistémica. Se trata de poseer participaciones significativas (a través de fondos indexados como iShares) en prácticamente todas las grandes corporaciones mediáticas cotizadas, lo que le otorga un poder de voto y una capacidad de presión en materia de gobierno corporativo (ESG: Environmental, Social, and Governance).
La influencia de Open Society Fundation (OSF) no es sobre líneas editoriales directas de medios comerciales, sino sobre la construcción de infraestructura y el financiamiento de un tipo específico de periodismo. De hecho, financia organizaciones que producen contenido alineado con sus valores, lo que incluye: Medios sin ánimo de lucro (por ejemplo, ProPublica en EE.UU), sitios de verificación de datos (organizaciones como Poynter Institute’s International Fact-Checking Network han recibido fondos suyos), redes de medios locales (en Europa del Este y África, OSF ha financiado numerosos medios independientes para contrarrestar la propaganda estatal) y formación de periodistas (financia becas, maestrías y programas de entrenamiento que promueven un marco ético y profesional particular).
Este financiamiento es legal y público. La pregunta de fondo es: ¿Crea esto una dependencia económica que, de manera sutil o no, orienta la agenda temática de estos medios (hacia temas de derechos humanos, justicia social, transparencia) en detrimento de otras perspectivas? Los receptores, claro, argumentan que el financiamiento no interviene en la independencia editorial. La gente con dos dedos de frente ve una «NGO-ización» del periodismo, donde se priorizan los temas que son «financiables» por grandes fundaciones internacionales.
La influencia de los index funds: BlackRock, Vanguard y State Street no va de elabora historias en específico, sino de tener participación narrativa en prácticamente todo lo que se dice. A través de fondos indexados como el iShares Core S&P 500 ETF (IVV), son los mayores accionistas de la mayoría de las empresas del S&P 500, incluyendo gigantes mediáticos.
BlackRock tiene participación mayoritaria en:
– Comcast Corporation: Matriz de NBCUniversal, Telemundo, Sky (como primer accionista).
– Warner Bros. Discovery: Propietaria de CNN, HBO, Warner Bros (como segundo mayor accionista).
– The Walt Disney Company: Propietaria de ABC, ESPN, estudios de cine (como mayor accionista).
– Paramount Global: Propietaria de CBS, Nickelodeon, Paramount Pictures (como mayor accionista).
BlackRock no gestiona estas empresas, pero vota sus acciones en juntas directivas. A través de su departamento de Investment Stewardship, ejerce influencia sobre la estrategia corporativa. De este modo, presiona en temas de sostenibilidad y criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Esto puede traducirse en presiones para que las empresas mediáticas adopten políticas específicas de diversidad, cubran certain issues (cambio climático) de una manera particular.
[Alcance en Hispanoamérica]
OSF ha tenido una presencia significativa en la región durante décadas, financiando organizaciones de derechos humanos, anticorrupción y medios.
¿Casos documentados? Los de Chequeado, con sede en Argentina (uno de los fact-checkers más prominentes del mundo hispano, cortesía de Open Society Foundations), GK, de Ecuador (medio digital independiente que ha recibido financiamiento de OSF para coberturas específicas, como lo ha reportado en sus propios reportes de transparencia), Connectas, de Colombia (plataforma periodística que promueve historias colaborativas en Iberoamérica, ha listado a OSF entre sus financiadores), Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, de México (think tank que realiza investigación e incidencia en políticas públicas, financiado por OSF), entre otros.
BlackRock tiene importantes participaciones en empresas iberoamericanas y españolas. Por ejemplo, en Telefónica, de España (uno de los mayores operadores de telecomunicaciones en Hispanoamérica); Grupo Televisa, de México (tras su fusión con Univisión); y Rede Globo, de Brasil.
En nuestro continente, el fenómeno más potente ocurre cuando las fuerzas de acción de entidades como BlackRock se alinean, creando lo que algunos analistas denominan un «complejo filantro-capitalista-medíatico». Éste opera a dos niveles:
– El de contenido (OSF): Financia y construye la infraestructura de un periodismo alineado con una visión liberal-progresista de la sociedad, priorizando temas de derechos humanos, transparencia y justicia social, principalmente a través de medios digitales y de verificación.
– El estructural (BlackRock): Como accionista omnipresente, ejerce una influencia sutil pero profunda sobre la gobernanza y la estrategia de los grandes conglomerados mediáticos, promoviendo una cultura corporativa alineada con los criterios ESG que, en la práctica, tiende a favorecer una uniformidad narrativa sobre temas clave.
En Hispanoamérica, este influjo de capital y agenda externa tiene un impacto profundo: moldea el tipo de periodismo que es financieramente viable, influye en las prioridades editoriales de los grandes grupos y, en última instancia, participa en la definición de lo que se considera información legítima versus «desinformación» o discurso peligroso. El resultado es un ecosistema informativo donde las perspectivas disidentes o abiertamente conservadoras luchan por encontrar financiación sostenible y alcance masivo, no porque estén expresamente prohibidas, sino porque el andamiaje económico y estructural del periodismo moderno está inclinado hacia una visión globalista y tecnocrática del mundo.
Actualmente, Hispanoamérica presenta un panorama heterogéneo, pero con tendencias alarmantes hacia una mayor vigilancia y la imposición de una censura contundente, a menudo utilizando herramientas y tácticas importadas. El marco legal débil hace del terreno, especialmente fértil. De hecho, la mayoría de países de la región carecen de leyes de protección de datos robustas (aunque esto está cambiando lentamente, siguiendo el modelo GDPR).
Un ejemplo de lo que pasa en estas circunstancias es el de Pegasus (NSO Group). Este software espía israelí, capaz de infectar teléfonos sin interacción del usuario y acceder a todo su contenido, ha sido usado contra periodistas, activistas y opositores políticos en México (escándalo contra el periodista Cecilio Pineda Birto y investigadores del caso Ayotzinapa), El Salvador (vigilancia a periodistas de El Faro), y se ha investigado su uso potencial en España (caso catalán). La investigación Pegasus Project, una colaboración periodística internacional liderada por Forbidden Stories y Amnesty International, documentó exhaustivamente estos casos.
Los gobiernos hispanoamericanos presionan cada vez más a las plataformas para que eliminen contenido bajo la amenaza de fuertes multas o bloqueos. Plataformas como Meta (Facebook, Instagram) y Google (YouTube) tienen equipos dedicados a interactuar con gobiernos y, en aras de mantener el acceso a mercados lucrativos, suelen cumplir, a veces aplicando sus ToS de manera inconsistente.
En Nicaragua, por ejemplo, el régimen de Ortega-Murillo utilizó leyes como la «Ley Especial de Ciberdelitos» para criminalizar la disidencia online y forzar a plataformas a eliminar cuentas de opositores y medios independientes. En Venezuela, entretanto, con CANTV, el estado puede ralentizar (throttling) o bloquear selectivamente plataformas como Twitter durante protestas, además de desplegar bots y troles para ahogar voces opositoras (Guerra de Cuarta Generación).
Por si fuera poco, surgen cada vez más propuestas de leyes de «ciberseguridad» y «desinformación», siguiendo la tendencia global. Bajo el pretexto de combatir noticias falsas o garantizar la seguridad nacional, se ha otorgado poderes excesivos de vigilancia y censura al estado. Un ejemplo claro es el de la «Ley Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet» (apodada «PL das Fake News») aunque bienintencionada, ha sido criticada por su potencial de generar vigilancia masiva y sobrecargar a las plataformas, llevándolas a eliminar contenido de forma preventiva (censura por exceso de celo o «overblocking»).
[La coyuntura actual]
La coyuntura de crisis superpuestas crea condiciones únicas para que actores gubernamentales y corporativos justifiquen e implementen medidas de control sobre el ecosistema informativo. El panorama es, de hecho, bastante complejo.
El conflicto de Ucrania ha sido catalizador de medidas sin precedentes en Europa. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE aceleró su implementación para combatir la supuesta «desinformación rusa», lo que ha dado lugar a un precedente peligroso: la equiparación de la propaganda extranjera con la disidencia interna legítima. Cualquier voz crítica con la política de sanciones o la OTAN corre el riesgo de ser etiquetada como «alineada con el Kremlin» y, por tanto, suprimida algorítmicamente.
Previamente, la crisis sanitaria de la pandemia legitimó la creación de mecanismos de verificación institucionales y privados a una escala nunca vista. Plataformas como Facebook colaboraron abiertamente con agencias de salud (OMS) y verificadores para eliminar o desincentivar contenido que se desviara de la narrativa oficial, incluso cuando provenía de científicos disidentes con argumentos legítimos. Esto normalizó la idea de que una «verdad única» puede ser definida por una autoridad central e impuesta digitalmente.
Por otra parte, las élites políticas y económicas globales perciben una amenaza existencial en el auge de movimientos populistas de las llamadas izquierda y derecha que cuestionan el consenso neoliberal. El control de la información se ve como un mecanismo de defensa del establishment para marginalizar estas voces, no en el debate de ideas, sino mediante su catalogación como «desinformación», «discurso de odio» o «conducta inauténtica coordinada».
Un cambio fundamental que hace del control de medios algo bien distinto a lo de hace apenas unos cinco años es que las herramientas de que hacía uso han pasado de ser rudimentarias, a enormemente sofisticadas y escalables. Sistemas de aprendizaje automático pueden escanear millones de publicaciones en tiempo real para identificar «discurso problemático» basándose en patrones. El problema es la falta de contexto y los sesgos algorítmicos. Estos sistemas, entrenados con datasets de corporaciones tecnológicas occidentales, suelen tener un sesgo contra dialectos, jergas políticas específicas y, claro, perspectivas no liberales. Esto explica, por cierto, que quienes antes podían, moderándose, expresarse sin mayor problema en redes sociales, ahora no puedan hacerlo; y lo que ocurre no es que de pronto se hayan convertido en referentes, sino, simplemente, que la labor de búsqueda y control, al ser realizada de forma automática, es más radical y, además, se anticipa a situaciones de «riesgo potencial según sus políticas».
La financialización de la información, esta suerte de «arma financiera» marca un punto crucial. La exclusión del sistema bancario y de pagos se ha convertido en un arma de censura masiva. Ejemplos como la desconexión de cuentas de donantes a campañas políticas disidentes (como el caso de GAB o el de Julian Assange) o el bloqueo de pagos a medios alternativos (como ocurre con la prohibición de Patreon o PayPal a usuarios con ideas «inaceptables») demuestran que el control ya no es sólo sobre el contenido, sino sobre su capacidad de ser monetizado y sostenible económicamente. Quien controla las puertas de enlace de pagos, controla qué voces pueden profesionalizarse.
La web se ha centralizado en torno a unas pocas plataformas (Google, Meta, Apple, Amazon Web Services). Un medio de comunicación depende de ellos para su tráfico, suscriptores, publicidad y hosting. La desplataformización (eliminar un sitio de AWS, desindexarlo de Google, borrarlo de Apple News o de las tiendas de apps) es una sentencia de muerte digital instantánea. Esta concentración otorga a un puñado de empresas en Silicon Valley un poder de vida o muerte sobre el discurso global.
Para Hispanoamérica, esta coyuntura reviste una importancia existencial. La región se caracteriza por un marco legal débil, dependencia tecnológica e inestabilidad política. Al caso, como suele decirse: la tormenta perfecta…
Somos extremadamente vulnerables a que las normas y estándares de censura diseñados en Bruselas y Silicon Valley se importen e implementen de manera acrítica. Un algoritmo entrenado para detectar «discurso de odio» según los estándares culturales de California puede silenciar debates legítimos sobre política indígena o conflictos agrarios en Hispanoamérica.
El colonialismo digital se manifiesta en que las reglas del juego de la esfera pública hispanoamericana se escriben fuera de sus fronteras. La «lucha contra la desinformación» se convierte en un caballo de Troya para que élites globales, think tanks internacionales y grandes gestores de activos (vía presión ESG) influyan en qué se debate y qué no en la región.
[De modo que…]
La coyuntura actual es crítica porque representa la institucionalización a escala global de un régimen de vigilancia y control de la información sin precedentes en la historia de la humanidad. No se trata de un plan conspirativo simple, sino de la convergencia de intereses entre gobiernos que buscan estabilidad y control, corporaciones tecnológicas que buscan evitar la regulación y gestionar el riesgo reputacional y capital financiero global (vía BlackRock, Vanguard) que busca un entorno estable y predecible para sus inversiones.
El objetivo final, en el mejor de los casos, no sería necesariamente imponer una única verdad, sino reducir la volatilidad del discurso público, eliminando ideas radicales o disruptivas que desafíen el status quo geopolítico y económico. Pero insistimos, esto en el mejor de los casos. El mayor riesgo es la creación de una esfera pública domesticada, predecible y gestionada algorítmicamente, donde la disidencia es técnicamente posible pero estructuralmente invisible, irrelevante y financieramente inviable.
Referencias Bibliográficas
- AI Now Institute. (2019). Disability, bias, and AI. New York University.
- Amnistía Internacional. (2021). Pegasus Project: Un año de negación de justicia.
- (2023). Investment Stewardship Report: Global Principles.
- Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. (2021). Nicaragua: Organizaciones de la sociedad civil denuncian que Ley de Ciberdelitos criminaliza la libertad de expresión y legitima la vigilancia estatal.
- Civil Liberties Union for Europe (Liberties). (2022). Q&A: How the EU’s Digital Services Act could threaten free speech.
- Comisión Europea. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act). EUR-Lex.
- Electronic Frontier Foundation (EFF). (2021). Who Has Your Back? Censorship Edition.
- Fichtner, J., Heemskerk, E. M., & Garcia-Bernardo, J. (2017). Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk. Business and Politics, 19(2), 298-326.
- Freedom House. (2023). Freedom on the Net 2023: The Repressive Power of Artificial Intelligence.
- Gillespie, T. (2018). Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media. Yale University Press.
- Gómez, G., & Sabanes, D. (2021). La censura digital en América Latina: Mapeo de tendencias y resistencias. Derechos Digitales ® América Latina.
- Hern, A. (2021, October 25). What is the Digital Services Act and how will it affect the internet? The Guardian.
- Ley Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. (2020). Projeto de Lei 2630/2020. Câmara dos Deputados.
- Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. (2021). The Digital Services Act: A Commentary on the Commission’s Proposal. MPIL Research Paper No. 2021-12.
- Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Harvard University Press.
- Open Society Foundations. (2023). 2022 Annual Report: Building Open Societies.
- Poell, T., Nieborg, D. B., & van Dijck, J. (2021). Platforms and Cultural Production. Polity Press.
- The Economist. (2023, November 30). How the titans of passive investing took over corporate America. The Economist.
- Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.
