Extensión: Sobre el Homo Proteticus, desde la visión del Homo Institutionalis
Por Juan Pablo Torres Muñiz
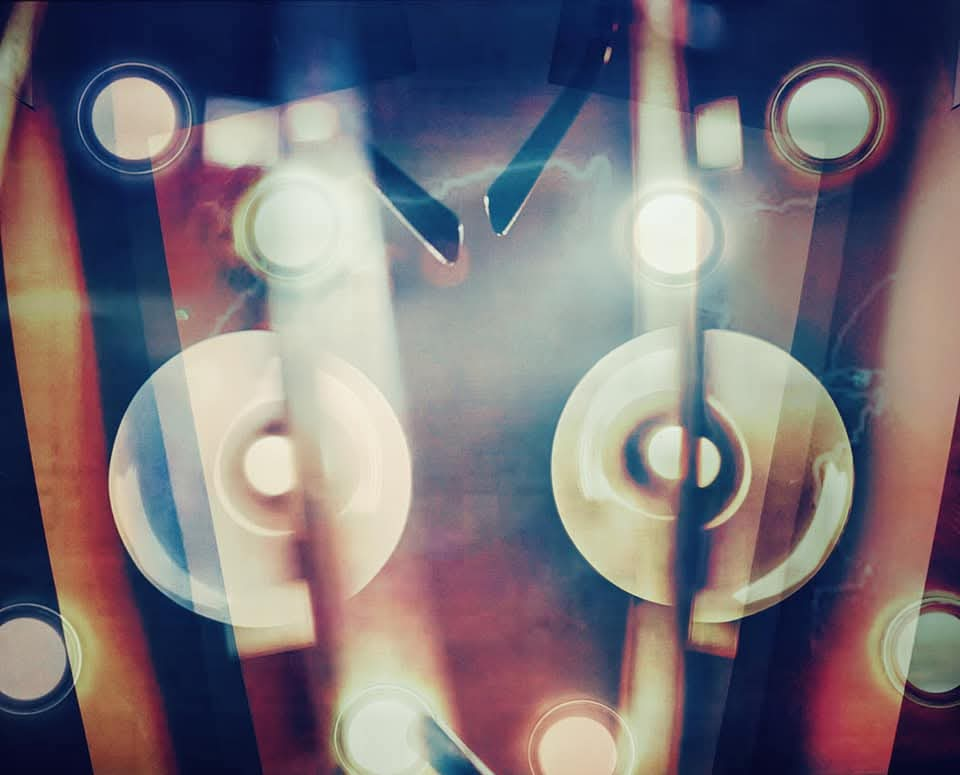
Nuestra especie se distingue del resto por el uso de instituciones, al punto de vivir en ellas, con ellas y, en buena medida, para ellas. Por eso y porque, en consecuencia, desarrolló su capacidad de crear y utilizar prótesis, más que simples herramientas; es decir, extensiones artificiales de su materialidad, que no sólo su cuerpo, que amplían sus facultades biológicas. Desde el primer palo afilado hasta las supercomputadoras, el ser humano ha progresado no por una evolución física, sino por una extensión tecnológica de sus capacidades.
La tesis del Homo Institutionalis completa la del Homo Proteticus, es más, la funda y la eleva a un nivel de coherencia que la mera noción de prótesis no puede alcanzar por sí sola. Si el Homo Proteticus describe un hecho empírico —que el hombre se distingue por usar extensiones, en principio, de su cuerpo—, nuestra tesis explica cómo es posible que use esas extensiones, bajo qué condiciones, y con qué consecuencias para su existencia como persona (en su íntegra materialidad).
Así, el abrigo no es una prótesis térmica por sí mismo, sino una institución que materializa un criterio de supervivencia en un entorno hostil. El lente no amplía la vista; institucionaliza una operación intelectiva: la observación sistemática. La computadora permite mucho más que la extensión del cerebro, permite la gestión de conocimiento a través de una red de definiciones, conceptualizaciones e institucionalizaciones compartidas. La prótesis, en este sentido, no es un apéndice biológico, sino un producto de la racionalidad institucionalizada.
El término prótesis proviene del griego prostithenai, que significa «añadir» o «colocar junto a». En su origen, designaba una parte artificial que se añadía al cuerpo para suplir una función perdida; sin embargo, desde una perspectiva antropológica contemporánea, el concepto claramente se ha ampliado. El hombre no solo reemplaza órganos perdidos, sino que anticipa sus limitaciones y las sobrepasa mediante herramientas que actúan como extensiones de sus sentidos y su fuerza. Un martillo es una extensión del brazo y la mano, como el microscopio lo es del ojo, y un libro, a nivel básico, de la memoria.
La implementación de prótesis tiene sus raíces en el Homo Habilis, hace más de dos millones de años, cuando la fabricación de herramientas de piedra marcó el inicio de una transformación fundamental: el paso de la adaptación biológica a la que se conoce popularmente como adaptación cultural. En efecto, la herramienta no fue un simple instrumento de supervivencia, sino el primer acto de racionalidad institucionalizada. Al crear una herramienta, el ser humano no solo resolvía un problema inmediato, sino que establecía un modelo reproducible, un conocimiento que podía transmitirse, acumularse y mejorar. De lo contrario, apenas habría alcanzado el nivel de otros animales que, efectivamente, se sirven de objetos para llevar a cabo determinadas actividades.
La antropología ha demostrado que esta capacidad, al punto institucional, no es instintiva, sino lógicamente aprendida y socialmente transmitida. Claude Lévi-Strauss, en Tristes trópicos, observa que las sociedades indígenas más aisladas poseen complejos sistemas de conocimiento técnico, desde la elaboración de venenos hasta la construcción de embarcaciones, que no dependen de la escritura, sino de la memoria colectiva y la enseñanza directa, lo que confirma la prótesis como algo distinto del fenómeno individual. Es institucional: surge de una comunidad que comparte criterios, técnicas y fines.
Pronto, las prótesis evolucionaron desde lo físico corpóreo a lo simbólico. El lenguaje, por ejemplo, es una prótesis cognitiva que permite almacenar y transmitir conocimiento más allá de la experiencia directa. En definitiva, como lo hemos sostenido antes, una tecnología. La escritura, a su vez, es una prótesis de la memoria, que libera al pensamiento de la oralidad efímera. En el siglo XXI, la computadora y la llamada inteligencia artificial son las prótesis más avanzadas, no porque imiten al cerebro, lo que no les es posible, sino porque permiten operar con cantidades de información que el humano, mucho más que sólo cerebro, no puede procesar por sí solo. Ahora bien, no toda herramienta es una prótesis en sentido pleno. La verdadera prótesis no sustituye, sino que integra funcionalmente al organismo, volviéndose invisible en su uso. Un lente, por ejemplo, deja de notarse cuando el usuario se concentra en lo que ve, no en cómo lo ve. De modo que la prótesis perfecta no se percibe como externa, sino como una extensión natural de la intención. En este sentido, es más preciso decir que nuestra especie no solo vive con prótesis, sino que vive a través de ellas. Como acierta a decir Timothy Taylor en The Artificial Ape, la evolución humana, lejos de haber sido una lucha contra la naturaleza, ha sido una carrera en colaboración con la tecnología, que ha permitido al Homo sobrevivir en entornos para los que a nivel corpóreo no estaba preparado.
El encaje entre Homo Institutionalis y Homo Protéticus, lejos de ser accidental, es necesario. Si bien la prótesis parece referirse al cuerpo, su origen está en la razón humana como facultad de generar criterios. Los criterios surgen de la necesidad de operar con la materia en sus tres niveles cognoscibles: corpóreo, sensible-psicológico y racional. El fuego, la rueda, el libro, el microscopio, el algoritmo: todos son respuestas institucionalizadas a esa necesidad. Son eslabones en una cadena de operaciones intelectivas colectivas. En consecuencia, la prótesis no ha de ser entendida como un simple salto tecnológico, sino como un paso adelante en la institucionalización de la realidad. De ahí el error de la reducción del hombre a Homo Faber de sentido artesanal, así como a Homo Sapiens en sentido contemplativo. Efectivamente, el Homo Institutionalis es el que, en lugar de adaptar su cuerpo al mundo, transforma el mundo a través de construcciones racionales abstractas.
La historia del pensamiento sobre esta cuestión ha oscilado entre dos extremos: el tecnofetichismo, que ve en la prótesis la redención del hombre, y el biocentrismo, que la rechaza como supuesta corrupción de la naturaleza. Ambos son erróneos porque parten de una falsa dicotomía entre lo natural y lo artificial. Desde nuestra perspectiva, la del Homo Institutionalis, no hay tal. Lo artificial no es lo contrario de lo natural; es una forma superior, porque es lo natural transformado por la razón. Nuestra especie se diferencia de otras, principalmente, por el hecho de que crea instituciones y opera en la realidad a través de ellas, y la prótesis no es sino una institución materializada y un medio de confirmación institucional. No es un objeto; es un sistema operativo de criterios encarnado.
El desarrollo de la computación, la robótica y la llamada inteligencia artificial continúa y potencia esta lógica. La IA no es sino la extensión más radical de cierta porción de la razón humana, no como facultad individual, sino como patrimonio institucional. De modo que la amplísima red informática y sus sistemas operativos no piensan, sino que ejecutan operaciones intelectivas previamente definidas, entrenadas, institucionalizadas. Asimismo, no crea, sino que recombina materiales cognoscibles según parámetros fijados por sujetos humanos. Y en eso, no trasciende al hombre, sino que revela con toda claridad su dependencia de las instituciones. Por si fuera poco, la máquina no puede cuestionar el marco que la genera…; carece de arte.
Este planteamiento obliga a repensar el cuerpo biológico. Pasa a ser un marco, no sólo un punto de partida, y un limitante que la razón ha superado, pero sin negarlo, sino al incorporarlo a un sistema mayor de materialidad. Ejemplifiquemos este punto: El corredor olímpico vence sí, con músculos, pero también con nutrición, entrenamiento, psicología, medicina, tecnología de materiales, etcétera; del mismo modo que el científico piensa (lo que implica todo su cuerpo, no sólo su cerebro), y con libros, laboratorios, comunicación con colegas e IAs, aparte el uso de variedad de algoritmos. De modo que el cuerpo, en lugar de ser entendido como el centro del ser humano, se erige nuevamente como componente de un sistema institucional más amplio: la persona.
Nos vemos, entonces, ante una afirmación de mayor rigor de la propia materialidad de la realidad, trigenérica: corpórea, sensible-psicológica y racional. En efecto, la prótesis no suple ni destruye la materia, sino que la reconfigura. El abrigo sigue siendo tela, el lente sigue siendo vidrio, la computadora sigue siendo silicio, pero también, mucho más que eso. Por su parte, la virtualidad no es inmaterial; es materia organizada de otra forma. El archivo digital no flota en el aire, se encuentra en servidores, cables, campos electromagnéticos. La ilusión de lo inmaterial es uno de los fraudes cognitivos del capitalismo pletórico, que quiere hacernos creer que el conocimiento, el arte, la comunicación, pueden existir sin cuerpo, sin lugar, sin costo, en el colmo de la ilusión relativista. Pero sabemos que, en realidad, toda institución, toda prótesis, toda ficción, requiere un anclaje material.
Las implicaciones de este planteamiento son profundas. En primer lugar, desmitifica el transhumanismo. La idea de que el hombre puede trascender su condición biológica, que no es precisamente nueva, sino una versión secularizada del mito del progreso ilimitado, se esfuma ante la evidencia de que el Homo Institutionalis, en lugar de trascender la materia, busca operar con ella de forma más eficaz, ampliar la capacidad de operación del material humano, no sólo al cuerpo, a través de instituciones. La inmortalidad digital, los cerebros en cubetas, las conciencias subidas a la nube, son todas ficciones que ignoran que la persona no es un dato, ni mucho menos un texto, sino una construcción racional humana compleja que solo existe en relación con otras instituciones. Sin lenguaje, sin crítica, sin marco normativo, no hay persona, aunque el cerebro y los demás órganos funcionen.
En segundo lugar, deshace la idea de progreso como acumulación de tecnología, para apuntar más bien al incremento de la capacidad humana de cuestionar las instituciones que la generan. Así, por ejemplo, la computadora sólo constituye una manifestación de progreso si se usa principalmente para ampliar la crítica, la definición, la conceptualización. Y es que no se trata de apreciar un objeto al margen de su función y usos, sino integrado institucionalmente.
Sin instituciones, no hay prótesis. Sin criterios compartidos, no hay tecnología. Sin racionalidad abstracta, no hay computadoras. La prótesis no es un fenómeno biológico; es un fenómeno institucional. Somos lo que hemos construido. Y lo que hemos construido no es artificial: es real, material, institucional, humano.
Referencias bibliográficas:
– Simondon, G. (1958). Du mode d’existence des objets techniques. París: Aubier.
– Clark, A. & Chalmers, D. (1998). The Extended Mind. Analysis.
– Latour, B. (1992). Where are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. En Shaping Technology/Building Society. MIT Press.
– Leroi-Gourhan, A. (1964). El gesto y la palabra. Madrid: Taurus, 1993.
– Lévi-Strauss, C. (1955). Tristes trópicos. México: FCE, 1989.
– McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. Nueva York: McGraw-Hill.
– Simondon, G. (1958). Du mode d’existence des objets techniques. París: Aubier.
– Penrose, Roger (1989). La nueva mente del emperador. Debolsillo.
– Taylor, T. (2010). The Artificial Ape: How Technology Changed the Course of Human Evolution. Londres: Bloomsbury.
